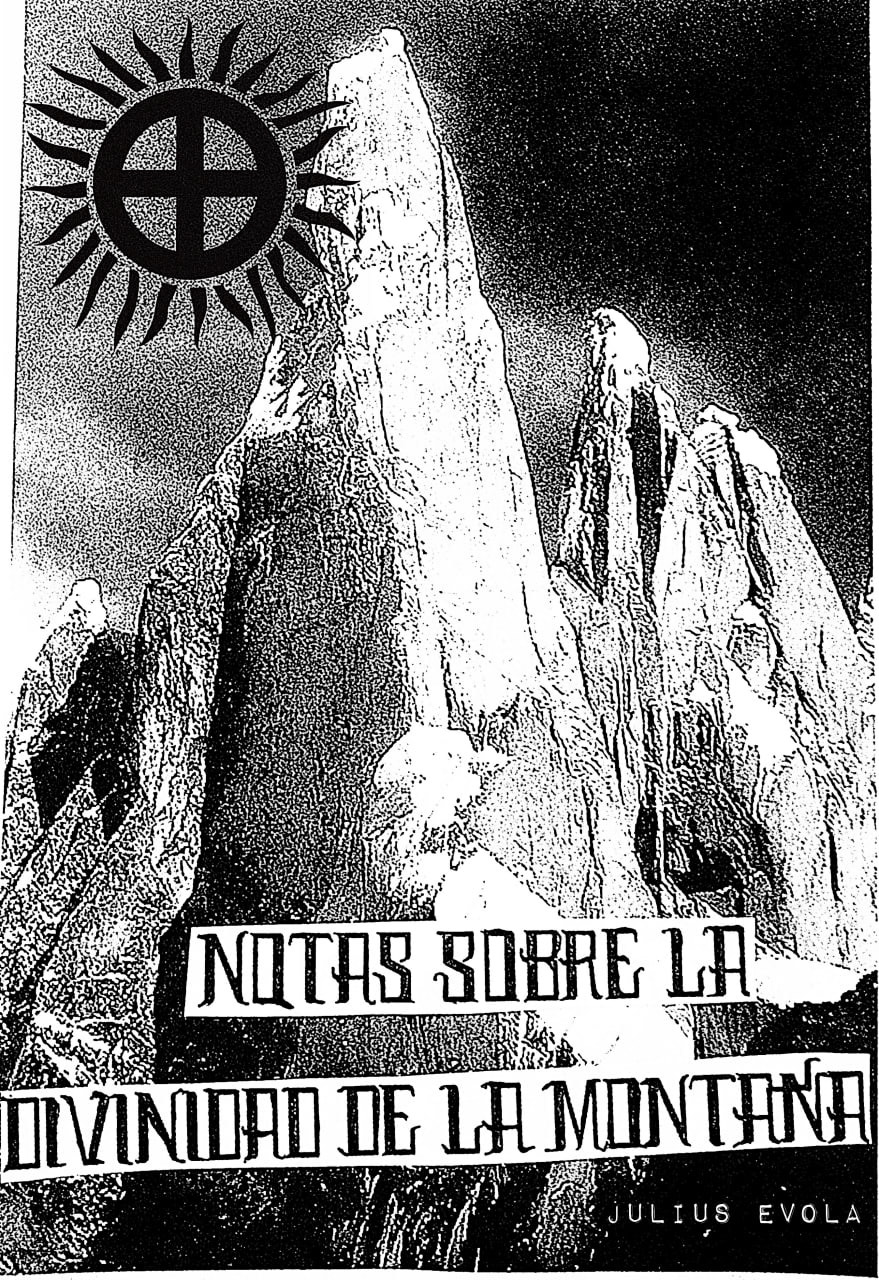
Artículo extraído del fanzine/libro STIRPS VIRILIS VOL. I
“Como destino para unos pocos —para los que de ningún modo se habían elevado por encima de la vida común— se había concebido el Ade, es decir, una existencia residual y larvaria a partir de la muerte, privada de verdadera conciencia, en el mundo subterráneo de las sombras. La inmortalidad, además de la de los olímpicos, era un privilegio de los «héroes», es decir, una conquista excepcional de unos cuantos seres superiores. Ahora bien, en las más antiguas tradiciones helénicas encontramos que la inmortalidad de los «héroes» se deduce específicamente en el símbolo de su ascensión a las montañas y de su «desaparición» en las montañas. Vuelve, pues, el misterio de las «alturas» porque, por otra parte, en esa misma «desaparición» debemos ver un símbolo material de una transfiguración espiritual. Desaparecer, o «volverse invisible», o «ser arrebatado en las alturas», no es algo que deba ser tomado en un sentido literal, sino que significa esencialmente ser traspasado, de modo virtual, desde el mundo visible de los cuerpos particulares a la común experiencia humana, hasta el mundo suprasensible en el cual «no existe la muerte».”
En un editorial publicado en la Rivista del C.A.I., S.E. Manaresi ha subrayado, con eficaces palabras, un punto sobre el cual hoy no sabríamos insistir con exceso: la necesidad de superar la doble antítesis limitativa, constituida de una parte por el hombre de estudios, exangüe y separado —en su «cultura» hecha de palabras y de libros— de las fuerzas más profundas del cuerpo y de la vida; de otra, por el hombre simplemente deportivo, desarrollado en una disciplina simplemente física y atlética, sano, pero privado de todo punto de referencia superior. Más allá de la unilateralidad de estos dos tipos, hoy se trata de llegar a algo más completo: a un tipo en el cual el espíritu se transforme en fuerza y vida, y la disciplina física, por su parte, se convierta en el encauzamiento, símbolo y casi diríamos «rito» para la disciplina espiritual.
S.E. Manaresi en muchas ocasiones ha tenido también la oportunidad de decir que, entre los diversos deportes, el alpinismo es seguramente el que ofrece las posibilidades más amplias y más próximas para una integración del género. En realidad, la grandeza, el silencio y la potencia de las grandes montañas inclinan naturalmente al ánimo hacia aquello que no es exclusivamente humano, aproximan a los mejores al punto en el que el ascenso material, en todo lo que presupone de coraje, de superación y de lucidez implica, y una elevación interna llegan a ser partes solidarias e inseparables de una sola y misma cosa.
Ahora, puede ser interesante realzar que estas ideas, que hoy comienzan a ser recalcadas por las personalidades representativas para la justa orientación de los mejores de las nuevas generaciones, llegan simultáneamente a un trasfondo de antiquísima tradición... a algo que se puede llamar «tradicional», en el sentido más amplio de este término. Si los antiguos no conocían más que por vía de excepción y en una forma enteramente rudimentaria el alpinismo, poseían, no obstante, del modo más vivo el sentido sacro y simbólico de la montaña, y la idea, en ese caso simbólica, del ascenso de la montaña y de la residencia en la montaña como algo propio de los «héroes», de los «iniciados», de seres —en suma-— que se consideraba que habían superado los límites de la vida común y gris de las «llanuras».
En estas páginas, por tanto, no estará fuera de lugar alguna breve alusión sobre el concepto tradicional de la divinidad de la montaña, tomado fuera de los símbolos, en su sentido interno: porque ello permitirá definir y precisar algo del aspecto interno y espiritual de aquellas vicisitudes, de las cuales la descripción o relación técnica alpinística no representa más que el aspecto externo y, casi diríamos, el caput mortuum.
* * *
El concepto de la divinidad de los montes procede, de modo uniforme en Oriente y en Occidente, de las tradiciones extremo-orientales a las de los aztecas de la América precolombina, de las egipcias a las arias nórdico-germánicas, de las helénicas a las iránicas e hindúes: bajo la forma de mitos y leyendas sobre la montaña de «los dioses» o sobre la montaña de «los héroes», sobre la cumbre de aquellos que «son arrebatados por el éxtasis», o sobre los parajes donde se encuentran misteriosas fuerzas de «gloria» y de «inmortalidad».
El fundamento general para el simbolismo de la montaña es simple: asimilada la tierra a todo lo que es humano (como, por ejemplo en las antiguas etimologías que hacen proceder «hombre» de humus), las culminaciones de la tierra hacia el cielo, transfiguradas en nieves eternas —las montañas— deben presentarse espontáneamente como la materia más adecuada para expresar mediante alegorías los estados trascendentes de la conciencia, las superaciones interiores o las apariciones de modos supra-normales del ser, a menudo representados figuradamente como «dioses» y deidades. De donde tenemos no sólo los montes como «sedes simbólicas» —tomemos nota— de los «dioses», sino que también tenemos tradiciones, como las de los antiguos arios del Irán y de Media que, según Jenofonte, no conocieron los templos por su divinidad, sino precisamente sobre las cumbres; sobre las cimas montañosas ellos celebraban el culto y el sacrificio al Fuego y al Dios de la Luz: viendo en ellas un lugar más digno, grandioso y analógicamente más próximo a lo divino que cualquier construcción o templo hecho por los hombres.
Para los hindúes la montaña divina es, como es notorio, el Himalaya, nombre que en sánscrito quiere decir: «La sede de las nieves»; en ella, el Meru es, específicamente, el monte sacro. Aquí debemos tener en cuenta dos puntos. Ante todo, el monte Meru es concebido como el lugar en que Siva, imaginado como el «gran asceta», llevó a cabo sus meditaciones realizadoras, tras las cuales fulminó a Kama, el Eros hindú, cuando este intentó abrir el espíritu a la pasión. En esta cumbre suprema del mundo, aún virgen para el pie humano, vemos por lo tanto cómo coinciden, en la tradición hindú, la misma idea de ascesis absoluta, de la purificación viril de una naturaleza ya inaccesible a todo lo que sea pasión y deseo, y por eso mismo «estable» en sentido trascendente. Así, en las mismas fórmulas védicas —antiquísimas— de las consagraciones de los reyes, vemos figurar precisamente la imagen de la «montaña» por la solidez del poder y del imperíum que el rey asumirá. Por otra parte, en el Mahabharata vemos a Arjuna ascender el Himalaya para realizar su exaltación espiritual, siendo dicho que «sólo en la alta montaña habría él podido conseguir la visión divina»; de la misma manera que hacia el mismo Himalaya se dirige el emperador Yudhisthira para consumar su apoteosis y subir al «carro» del «rey de los dioses».
En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que la expresión sánscrita significa región elevada, región suprema y así, en un sentido material específico, altura montañesa. Pero paradesha se deja asimilar etimológicamente al caldeo pardés, del que deriva el término «paraíso» que pasa, bajo formas teológicas, a las sucesivas creencias hebraico-cristianas. En la idea original aria del «paraíso», encontramos pues, una asociación íntima con el concepto de las «alturas», de las cumbres: asociación que, como es notorio, vuelve a encontrarse después bien claramente en la concepción dórico-aquea del «Olimpo».
A este último respecto debe decirse algo sobre las tradiciones helénicas relativas a los «arrebatados en el monte». Se sabe que los helenos —como, por otra parte, casi todos los antiguos arios— tenían una concepción evidentemente aristocrática del post-mortem. Como destino para unos pocos —para los que de ningún modo se habían elevado por encima de la vida común— se había concebido el Ade, es decir, una existencia residual y larvaria a partir de la muerte, privada de verdadera conciencia, en el mundo subterráneo de las sombras. La inmortalidad, además de la de los olímpicos, era un privilegio de los «héroes», es decir, una conquista excepcional de unos cuantos seres superiores. Ahora bien, en las más antiguas tradiciones helénicas encontramos que la inmortalidad de los «héroes» se deduce específicamente en el símbolo de su ascensión a las montañas y de su «desaparición» en las montañas. Vuelve, pues, el misterio de las «alturas» porque, por otra parte, en esa misma «desaparición» debemos ver un símbolo material de una transfiguración espiritual. Desaparecer, o «volverse invisible», o «ser arrebatado en las alturas», no es algo que deba ser tomado en un sentido literal, sino que significa esencialmente ser traspasado, de modo virtual, desde el mundo visible de los cuerpos particulares a la común experiencia humana, hasta el mundo suprasensible en el cual «no existe la muerte».
Y esta tradición no se encuentra únicamente en Grecia. En el budismo se sabe del «Monte del Vate» donde «desaparecen» los hombres que han alcanzado el despertar espiritual, llamados por el Majjhimonikajo «más que hombres, seres invictos e intactos, inasequibles a las apetencias, redimidos»... Las tradiciones taoístas extremo-orientales, originarias del Monte Kuen-Lun, donde seres legendarios «regios» habrían hallado la «bebida de la inmortalidad»: es algo parecido a lo que encontramos en las tradiciones del Islam oriental relativo al «arrebatamiento» en el monte, de seres que unieron la iniciación de la pureza y que fueron arrebatados hacia las cumbres a su muerte. Los antiguos egipcios hablaban de un monte (el Set Amentet) atravesado por un camino, siguiendo el cual los seres destinados a la inmortalidad «solar» llegaban a la «tierra del triunfo» donde—según una inscripción jeroglífica— «los jefes que presiden el trono del gran dios proclaman vida y potencia eternas para ellos». Atravesando el Atlántico, en el México precolombino, encontramos, con singular concordancia, los mismos símbolos: esencialmente, en la gran montaña de Culhuacán, o «montaña curva», porque su cima se reclina hacia abajo, lo que quiere expresar que el hecho de que la altura fuera concebida como un punto «divino» que, no obstante, conservaba conexiones con las regiones inferiores. En un monte análogo, según estas antiguas tradiciones americanas, habrían desaparecido sin dejar rastro ciertos emperadores aztecas. Ahora bien, como es sabido, este mismo tema se halla en las leyendas de nuestro medioevo occidental romano-germánico: ciertos montes, como el Kuffhauser o el Qdenberg, son los lugares en los que habrían sido «arrebatados» determinados reyes que alcanzarían significaciones simbólicas, como Carlomagno, el Rey Arturo, Federico I y II, los cuales, de tal modo, «nunca habrían muerto» y esperarían su hora para manifestarse visiblemente. También en el ciclo de la leyenda del Grial se encuentra la «montaña» en el Montsalvat, al que se puede dar, según Guénon, el significado de «Montaña de la Salud» o de la «Salvación»; el grito de guerra de la caballería medieval era Montjoie, y en una leyenda a la cual no corresponde naturalmente ninguna realidad histórica, pero que no por ello es menos rica en significación espiritual, el hecho de haber pasado por la «montaña» habría constituido la acción que precedía a la coronación «imperial», sagrada y romana de Arturo. Aquí no podemos detenernos en desarrollar el aspecto interno específico de estos últimos mitos simbólicos, especialmente los referentes a los reyes «desaparecidos» que reaparecerán, tema que, por otra parte, hemos tratado exhaustivamente en otro lugar; pero haremos notar, en general, cómo vuelve el tema del monte concebido como sede de inmortalidad y cómo retoma también a la antigua tradición helénica relativa a los «héroes».
Diremos algo más sobre dos puntos: sobre la montaña como sede del haoma y de la «gloria» y sobre la montaña como Walhalla.
El término iránico haoma, equivalente al sánscrito soma, exprime la mencionada «bebida de inmortalidad». En aquellas antiguas doctrinas arias hay, a ese respecto, una asociación de conceptos diversos, en parte reales y en parte simbólicos, en parte materiales y en parte susceptibles a ser traducidos en términos de experiencia espiritual efectiva. Del soma, por ejemplo, las tradiciones hindúes hablan, ya como de un «dios» ya como del jugo de una planta, capaz de producir particulares efectos de exaltación, que eran tomados en espectacular consideración por ritos de transfiguración interna susceptibles de proporcionar un presentimiento y, casi diríamos, una presentación de lo que significa la inmortalidad. Pues bien, por la misma razón por la cual Buda no viene a parangonar el estado «que no es ni de aquí ni de allí, ni el venir ni el ir, sino tranquila iluminación como en un océano infinito» (el nirvana) en la alta montaña, así nosotros en el Yacna leemos igualmente que el misterioso haoma crece en la alta montaña. Es decir, que otra vez encontramos la asociación de la idea de las alturas con la idea de un entusiasmo capaz de transfigurar, de exaltar, de guiar hacia aquello que no es únicamente humano, mortal y contingente. Y así del Irán pasamos a Grecia, en el seno del primer período dionisiaco encontramos el mismo tema, por cuanto, según los más antiguos testimonios, aquellos que en las fiestas eran arrebatados por el «divino furor de Dionisio» eran arrastrados hacia las cimas salvajes de los montes tracios cual si se hallaran poseídos por un poder extraño y arrollador surgido del fondo de sus propias almas.
Pero allí hay algo más que rectifica lo que descompuesto y de no completamente puro pueda existir a nivel «dionisiaco», ello es el concepto iránico expuesto en el Yasht>, respecto a la montaña, «el poderoso monte Ushi-darena» que es, por otra parte, la sede de la «gloria».
Debe saberse que en la tradición iránica la «gloria» —hvarenó o farr— no era un concepto abstracto: muy al contrario, ella era concebida como una fuerza real y casi física, aunque invisible y de origen «no humano», portada en general por la luminosa raza aria pero, eminentemente, por los reyes, sacerdotes y caudillos de esa raza. Una señal testimonia la presencia de la «gloria»: la victoria. Se atribuía a la «gloria» un origen solar, por cuanto en el sol se veía el símbolo de un ente luminoso, triunfante sobre las tinieblas todas las mañanas. Trasponiendo sub especie interioritatis estos conceptos, la «gloria» —hvareno— expresaba, por consiguiente, la propiedad conquistada por las razas o naturalezas dominantes, en las cuales la superioridad es potencia («victoria») y la potencia es superioridad, «triunfalmente», como en los seres solares e inmortales del cielo. Pues bien, esto es lo que en los Yasht se dice, que en la montaña no sólo «crece» la planta del haoma —de los estados «dionisiacos»— sino que la montaña más poderosa, el Ushi-darena, es la sede de la «gloria» aria.
Llegamos al último punto. A la montaña como Walhalla.
La palabra Walhalla (Walhóll) es notoria a través de todas las obras de Ricardo Wagner, en las cuales, no obstante, en muchos puntos se deforman y se «literalizan» los antiguos conceptos nórdico-escandinavos de los Edas, de los que Wagner nutre especialmente su inspiración y que son susceptibles de significados más profundos. Walhalla quería literalmente decir «el palacio de los caídos», del cual Odín era el rey y el jefe. Se trata del concepto de un lugar privilegiado de inmortalidad (aquí, como en las tradiciones helénicas, para los seres vulgares no hay, tras la muerte, más que la existencia oscura y mediocre en el Niflheim, el Ade nórdico), reservado a los nobles y esencialmente a los héroes caídos en el campo de batalla. Casi como el dicho según el cual «la sangre de los héroes está más cerca de Dios que la tinta de los sabios y las plegarias de los devotos», en estas antiguas tradiciones el culto y el sacrifico más grato a la divinidad máxima —Odín-Wotan o Tiuz— y más fecundo de frutos supramundanos consistía en morir en la guerra. Los caídos por Odín quedaban transformados en sus «hijos» e inmortalizados junto a los reyes divinizados, en el Walhalla, lugar que frecuentemente se asimilaba al Asgard, a la ciudad de los Asen, es decir, de las luminosas naturalezas divinas en perenne lucha contra los Elementarvessen, contra las criaturas tenebrosas de la tierra.
Ahora bien, los mismos conceptos del Walhalla y del Asgard originariamente se presentan en una relación inmediata —de nuevo— con la montaña, hasta el punto que Walhalla aparece como nombre de cumbres suecas y escandinavas y en montes antiguos, como el Helgafell, el Krossholar y el Hlidskjalf fue concebida la sede de los héroes y de los príncipes divinizados. El Asgard aparece a menudo en Edda como el Glitmirbjorg, la «montaña resplandeciente» o el Himinbjorg, donde la idea de monte y la de cielo luminoso, de calidad luminosa celeste, se confunden. Queda pues el tema central del Asgard como un monte altísimo, sobre cuya cumbre helada, por encima de las nubes y de las nieves, brilla una claridad eterna.
Así, el «monte» como Walhalla es también el lugar donde prorrumpe tempestuosamente y sobre el cual vuelve a posarse el sedicente Wildes Heer. Aquí se trata de un antiguo concepto popular nórdico, expresado en la forma superior de un ejército mandado por Odin e integrado por los héroes caídos. Según esta tradición, el sacrificio heroico de la sangre (lo que en nuestras tradiciones romanas se llamaba la mors triumphalis, y por la cual el iniciado victorioso sobre la muerte venía asimilado a la figura de los héroes y de los vencedores) sirve también para acrecentar con nuevas fuerzas aquel ejército espiritual irresistible —el Wildes Heer— del cual Odín, dios de las batallas, tiene necesidad para alcanzar un objetivo último y trascendente; para luchar contra el ragna rökkr, es decir, contra el destino del «oscurecimiento» de lo divino que corresponde al mundo de las edades lejanas.
A través de estas tradiciones, unidas en su significado íntimo y no en su forma exterior mitológica, llegamos pues al concepto más elevado del ciclo de los mitos sobre la divinidad de la montaña; y afirmaremos encontrar personalmente, en nuestros recuerdos nostálgicos de la guerra en la alta montaña, casi un eco de esta lejana realidad. Sede del amanecer, del heroísmo, y, si es necesario, de la muerte heroica transfigurante, lugar de un «entusiasmo» que tiende hacia estadios trascendentes, de un ascenso desnudo y de una fuerza solar triunfal opuesta a las fuerzas paralizantes, que oscurecen y bestializan la vida... así resulta ser, pues, la sensación simbólica de la montaña entre los antiguos, cual resulta de un círculo de leyendas y de mitos provistos de grandes caracteres de uniformidad, de los cuales los citados no son más que algunos de los escogidos en una lista muy amplia.
Naturalmente, no se trata de detenerse en reevocaciones anacrónicas... pero tampoco se trata de curiosas búsquedas de una simple erudición histórica. Detrás del mito y detrás del símbolo condicionado por el tiempo existe un «espíritu», que puede siempre revivir y tomar expresión eficaz en nuevas formas y en nuevas acciones. Esto, precisamente, es lo que importa.
Que el alpinismo no equivalga a profanación de la montaña; que los que, oscuramente empujados por un instinto de superación de las limitaciones que nos ahogan en la vida mecanizada, aburguesada e intelectualizada de las «llanuras», se van hacia lo alto en valeroso esfuerzo físico, en lúcida tensión y en lúcido control de sus fuerzas internas y externas, por sobre las rocas, crestas y paredes en la inminencia del cielo y del abismo, hacia la helada claridad... que los que siempre en mayor medida puedan volver a encenderse hoy y obrar luminosamente según aquellas sensaciones profundas que permanecen en las raíces de las antiguas divinizaciones mitológicas de la montaña: éste es el mejor augurio que puede hacerse a nuestras jóvenes generaciones.
Julius Evola